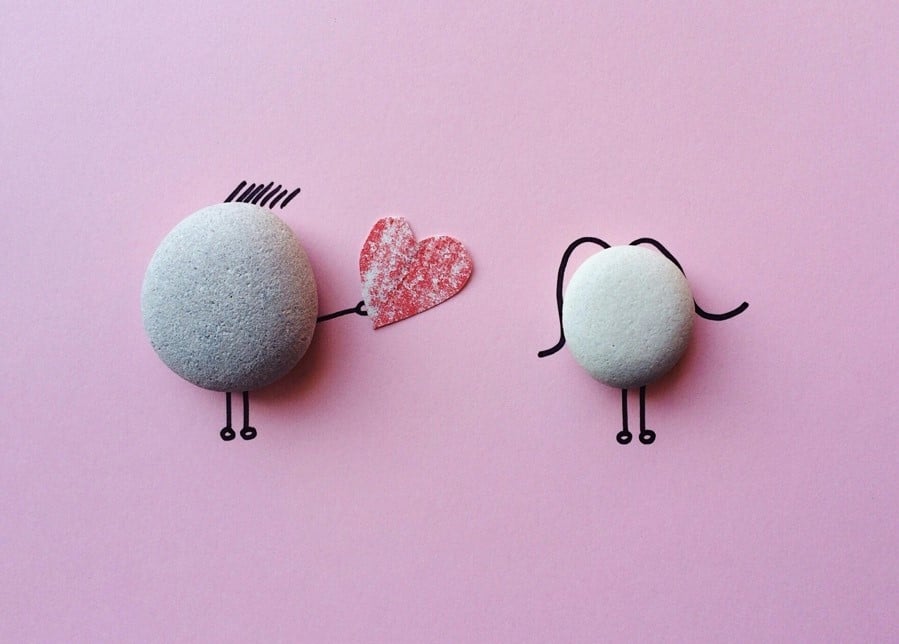El perdón es un concepto complejo y recurrente en nuestro día a día que nos ha llevado a todos, en un momento u otro, a diferentes dilemas éticos y a tomar decisiones costosas. Cada persona afronta el proceso desde su punto de vista e influido por circunstancias tanto personales como sociales, lo que se convierte en un proceso subjetivo el cual no depende únicamente de la voluntad del paciente, sino de la suma de variables internas y externas.
¿Qué es el perdón?
La palabra perdón, proveniente de la acción perdonar, se compara con otros verbos como absolver, disculpar, dispensar… A nivel psicológico, puede definirse como la superación del resentimiento, odio o ira, recordando así a la idea de reconciliación. Por lo tanto, de ahí su asociación con la renuncia de sentimientos como la venganza, produciendo así la sensación de liberación emocional.
No obstante, este proceso no siempre implica una reconciliación con el ofensor ni el restablecimiento de la relación dañada. Es más, el perdón puede ser intrapsíquico, siendo una resolución interna que no depende de disculpas externas ni de la restauración del vínculo.
Además, el proceso de perdonar requiere tiempo y esfuerzo psíquico, forzar un perdón inmediato puede resultar un “pseudoperdón”, pudiendo así generar posibles daños psicológicos a largo plazo por haberlo procesado en un tiempo inadecuado.
¿Quién está implicado en el proceso de perdonar?
Podemos distinguir entre dos protagonistas principales en el proceso de perdonar: la víctima y el ofensor.
Por un lado, la víctima es la persona quien ha experimentado el agravio ocasionado por el ofensor. Por su parte, la víctima a lo largo de su proceso de perdón podrá:
- Reconocer su dolor o sufrimiento: identificar el daño sufrido y las emociones asociadas.
- Decidir perdonar o no: entender el perdón como un acto voluntario, decidiendo así si desea perdonar al ofensor o no.
- Buscar sanación: usar el perdón como herramienta para la liberación emocional.
Por otro lado, el ofensor es la persona que, de manera consciente o inconsciente, ha causado un daño, herida o perjuicio a otra persona. Este daño puede ser emocional, físico, psicológico o incluso moral. Por su parte, el ofensor a lo largo de su proceso de perdón podrá:
- Reconocer o no la ofensa: aceptando así su responsabilidad o negando/justificando su conducta.
- Participar activamente o no en el proceso: pedir perdón, expresar arrepentimiento y buscar reconciliación o bien mantenerse al margen del proceso de la víctima.
- Mostrar arrepentimiento: expresar remordimiento puede facilitar el proceso de perdón de la víctima y, en consecuencia, no expresarlo puede dificultarlo.
De todos modos, aunque todos estos factores actúen como facilitadores del proceso, no es imprescindible la figura del ofensor en el proceso de perdón, ya que puede ser un proceso unilateral.
Finalmente, aunque se entienda a la víctima y al ofensor como personajes principales en un proceso de perdón no se debe olvidar que el contexto de la situación y los agentes sociales cercanos juegan un papel fundamental.
Condiciones que favorecen el proceso de perdonar
El perdón, como se comentaba anteriormente, forma parte de un proceso que requiere tiempo. A lo largo de este proceso destacan algunas condiciones para facilitar su desarrollo.
Uno de las condiciones principales es, sin duda, reconocer el agravio. Para poder iniciar el proceso de perdón la víctima debe identificar y recocer el daño sufrido, para poder dimensionarlo de manera realista. Elaborar y poder expresar el agravio ayudará a la víctima a hacer el acto real y aceptar la situación, haciendo así un recorrido por las emociones que ha ido generando el agravio. Es decir, dimensionar de manera realista el agravio y reconocer el daño permitirán a la víctima avanzar en su proceso. A su vez, negar el agravio o minimizarlo dificultaran el proceso de perdón. Aun así, la víctima debe ser capaz de aceptar sus emociones negativas a su debido tiempo, sin ser presionada para hacerlo de inmediato.
Otra de las condiciones a considerar es el arrepentimiento del ofensor. Aunque el perdón puede ser intrapsíquico, el arrepentimiento sincero por parte del ofensor puede facilitar significativamente el proceso de perdón a la víctima. El arrepentimiento deberá ser acompañado por el hecho de asumir la responsabilidad del daño causado y demostrar un cambio para el futuro. Mostrar arrepentimiento puede influir positivamente en la relación entre ambas partes y reforzar la confianza en que el agravio no se repetirá.
Por otro lado, fomentar un contexto de empatía y comprensión es una de las condiciones fundamentales para el proceso. Que la víctima desarrolle empatía hacia el ofensor, intentando entender las circunstancias que lo llevaron a cometer el agravio, puede ayudarla a liberar sentimientos respecto al agravio. Intentar entender al ofensor no es darle la razón ni compartir lo que se ha hecho, sino avanzar en el proceso dejando en segundo plano el agravio e intentando focalizarse en nuevas metas.
En todo proceso de perdón no hay que olvidar que, tal y como se decía en el inicio del artículo debemos entender el perdón como un proceso activo, lo que implica tiempo y espacio para procesar las emociones. Intentar agilizar el proceso puede provocar serias complicaciones. Cada persona tiene un ritmo propio, lo que implica que cada proceso tiene unas características únicas.
Otra condición importante es recuperar la agencialidad. Tomar decisiones es clave para avanzar en el proceso, esto llevará a la víctima a sentirse empoderada acerca del proceso, con la finalidad de reducir el impacto del daño ocasionado por el agravio. No obstante, otro factor clave es el apoyo social para que la víctima no sienta que está sola a lo largo del proceso. Aun así, hay veces que el proceso puede requerir de acompañamiento profesional. La intervención psicológica podrá ayudar a la víctima a entender su historia, identificar sus emociones y adquirir recursos y herramientas para superar el impacto del agravio y avanzar con el proceso.
En definitiva, estas condiciones reflejan que el proceso es complejo y requiere de tiempo, reflexión y un contexto favorable. De todos modos, es importante reflejar que no todas las condiciones deben cumplirse para que el proceso de perdón se pueda llevar a cabo, aunque si pueden actuar como factores facilitadores.
La capacidad de perdonar y el acto del perdón
Es importante distinguir entre la capacidad de perdonar y el acto de perdonar, ya que tener la capacidad no implica que se deba dar el acto como tal.
La capacidad de perdonar se refiere a la predisposición o habilidad psicológica que una persona desarrolla a lo largo de su vida para manejar y trascender los agravios. Esta capacidad puede estar influida por experiencias previas, el ambiente familiar, la educación emocional y los valores culturales. No todas las personas tienen la misma facilidad para perdonar, y esta habilidad puede fortalecerse con el tiempo o debilitarse ante ciertas experiencias traumáticas.
El acto de perdonar, en cambio, es una decisión concreta que una persona toma en un momento específico con respecto a un agravio determinado. Mientras que la capacidad de perdonar es una predisposición general, el acto de perdonar implica una evaluación del contexto, del daño sufrido y de la actitud del ofensor. Incluso una persona con una alta capacidad para perdonar puede decidir no hacerlo en ciertos casos, dependiendo de la gravedad del agravio y de sus propias necesidades emocionales.
El perdón intrafamiliar
El perdón dentro de la familia es uno de los procesos más complejos debido a su alta emocionalidad, pero también uno de los más significativos.
Los lazos familiares, al ser tan cercanos y profundos, pueden verse afectados por conflictos, malentendidos o heridas que, si no se gestionan adecuadamente, pueden generar resentimiento y distanciamiento entre sus miembros. Sin embargo, el perdón intrafamiliar no solo permite sanar relaciones, sino que también contribuye al bienestar emocional de cada miembro.
La familia es el primer espacio donde aparecen las emociones y valores como el amor, el respeto y la convivencia. No obstante, también es en el entorno familiar donde podemos experimentar desencuentros, diferencias y hasta situaciones de dolor que dejan cicatrices emocionales.
El perdón intrafamiliar fortalece los lazos afectivos y permite reconstruir relaciones sobre la base del entendimiento mutuo. Cuando se practica, se crea un ambiente de armonía y respeto, lo que impacta positivamente en la estabilidad emocional de todos los miembros.
Practicar el perdón dentro de la familia no solo restablece relaciones, sino que también ayuda a romper ciclos de resentimiento y conflicto que pueden transmitirse de generación en generación. Además, tiene beneficios como:
- Mejorar la comunicación y la convivencia
- Reducir el estrés y la ansiedad
- Fortalecer los lazos afectivos
- Fomentar el respeto y la comprensión mutua
- Brindar un ejemplo positivo a las futuras generaciones
El perdón intrafamiliar es un acto de amor y fortaleza. No significa ignorar el daño o tolerar actitudes dañinas, sino soltar el rencor y buscar la paz interior. Cuando una familia aprende a perdonar, se convierte en un espacio de crecimiento, apoyo y unidad, donde cada miembro puede sentirse valorado y comprendido.
El perdón en edad temprana
El agravio, en mayor o menor medida, está presente en el día a día de cualquier persona. Por ese motivo, el perdón en los niños es un proceso crucial en su desarrollo emocional y social.
Desde pequeños, los niños están aprendiendo a gestionar sus emociones y a relacionarse con los demás, de ahí la importancia de aprendan el proceso de perdonar para que adquieran herramientas sobre cómo intervenir después de un conflicto o una decepción.
Para un niño, perdonar no siempre es fácil, ya que, dada su alta emocionalidad, puede estar centrado en el dolor o la injusticia que siente. Sin embargo, cuando los adultos, especialmente los padres, modelan el perdón de manera efectiva, los niños aprenden que es posible superar los errores sin guardar resentimiento.
Enseñarles a perdonar también les ayuda a desarrollar empatía, paciencia y habilidades para resolver conflictos. A través del perdón, los niños descubren que las relaciones pueden ser reparadas, y que un desacuerdo no tiene que terminar con la ruptura de un lazo afectivo.
El perdón en la infancia, por tanto, les ofrece una herramienta valiosa para afrontar las dificultades emocionales a lo largo de su vida.
Las dificultades de poner límites en el perdón
La posibilidad de perdonar todo agravio depende de factores subjetivos y contextuales. Algunos eventos, como abusos graves o violaciones de derechos humanos, desafían la capacidad de perdón debido a su magnitud y consecuencias emocionales. Estudios como el de Worthington (2006) sugieren que el perdón de ofensas extremas puede requerir décadas de procesamiento emocional y, en algunos casos, puede no ser alcanzable.
El reconocimiento del daño sufrido es el primer paso para cualquier resolución emocional. Sin embargo, hay situaciones en las que la gravedad del agravio convierte el perdón en una opción inviable o incluso no deseable, ya que podría interpretarse como un acto de consentimiento ante la indignidad. Por lo tanto, afirmar que «todo puede ser perdonado» es simplificar una experiencia compleja y subjetiva.
La validez de no perdonar
En el proceso de perdón, se debe entender el hecho de no perdonar como una opción totalmente válida para la víctima.
La decisión de no perdonar puede ser una forma de protegerse emocionalmente, lo que implica establecer límites saludables. Se debe entender el perdón como una elección libre y consciente, y respetar que no todas las personas están dispuestas a perdonar. Además, existen otras formas de superar el resentimiento, como el duelo o la desvinculación emocional con el agresor.
Cuando se trata con una víctima se deben evitar expresiones como “si no perdonas no vas a sanar”, ya que podrían resultar muy dañinas. Entender el perdón como la única solución creará en la víctima una presión indebida y le dificultará el hecho de evolucionar emocionalmente.
Aunque el acto de perdonar conlleve muchos beneficios, el acto de no perdonar también puede conllevar a otros como el establecimiento de límites claros, protegerse de futuras agresiones y evitar dinámicas de abuso o manipulación emocional, pudiendo ser igual de beneficioso que el acto de perdonar.
Conclusión
El perdón es un proceso complejo que no puede reducirse a una decisión inmediata, sino que requiere tiempo, reflexión y está sujeto a ciertas condiciones favorables para su desarrollo, donde se involucran tanto a la víctima como al ofensor. Aunque perdonar puede traer beneficios emocionales y relacionales para la víctima, no siempre es la única opción.
Es importante diferenciar entre la capacidad de perdonar y el acto de perdonar. No todas las personas tienen la misma facilidad para perdonar, y el hecho de tener la capacidad no significa que se deba ejercer en todos los casos. En ciertos contextos, como el perdón intrafamiliar o en la infancia, aprender a perdonar puede fortalecer los lazos afectivos y mejorar la convivencia.
Sin embargo, también es fundamental reconocer los límites del perdón. No todas las heridas pueden o deben ser perdonadas, y elegir no perdonar es una opción legítima que puede ser clave para la recuperación emocional y la protección personal.
En conclusión, el perdón debe entenderse como una decisión libre y consciente, sin imponerlo como la única vía para sanar.
Si usted o alguien de su entono necesita ayuda con su proceso de perdón, no dude en solicitar una primera visita informativa con nosotros, en el Centro de Psicología CANVIS de Barcelona disponemos de un equipo de psicólogos que pueden acompañar su proceso.
Bibliografía
- Díaz-Figueroa, P., & Prieto-Ursúa, M. (2020). El desarrollo del perdón en niños. Clínica Contemporánea: Revista de Diagnóstico Psicológico, Psicoterapia y Salud, 11(1).
- Enright, R. D., & Fitzgibbons, R. P. (2000). Helping clients forgive: An empirical guide for resolving anger and restoring hope. American Psychological Association.
- Jorobick, A. (2003). El perdón intrapsíquico: Resolviendo el vínculo dañino. Journal of Psychotherapy, 29(3), 233-245.
- McCullough, M. E., Worthington, E. L., & Rachal, K. C. (2000). Interpersonal forgiving in close relationships. Journal of Personality and Social Psychology, 73(2), 321-336.
- Worthington, E. L. (2006). Forgiveness and reconciliation: Theory and application. Routledge.

Grado en Psicología (Universidad de Barcelona)
Máster en Psicología de la Actividad Física y del deporte (Universidad Autónoma de Barcelona)
Máster en Psicología General Sanitaria (CUSE), en curso